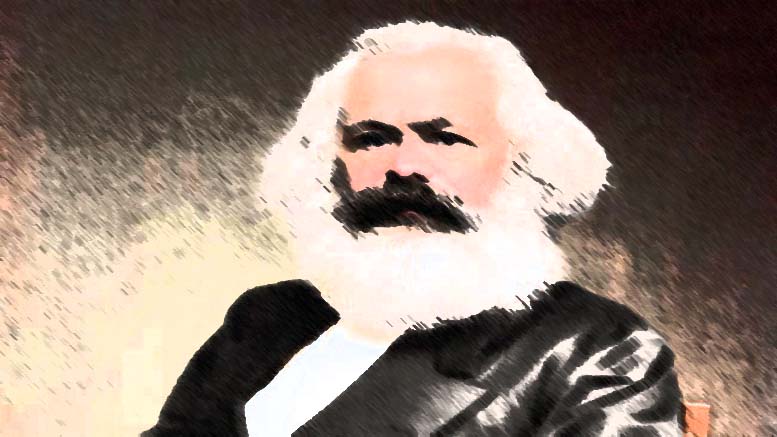
De universitario en Berlín, mientras estudiaba Derecho, Marx aguzó la oreja fuera de las aulas y escuchaba las conversaciones de los «jóvenes hegelianos», diez años mayores que él y de quienes, no obstante, se desembarazó pronto tildándolos de teatreros cuya influencia moría en la feria del libro de Leipzig. A diferencia de ellos, Marx no leía para repetir, su tribuna no fue la cátedra, sino «La Gaceta Renana», un periódico que el Estado de Prusia suprimió. En Londres, después, durante una década, a regañadientes y para aliviar penurias económicas, escribió en el New York Daily Tribune, un diario liberal de izquierda en que mejoró su escritura y dejó de evaporarse hacía las nubes y apreció lo que llamó con socarronería «descripciones pequeñoburguesas». Ahuyentó el tono profesoral y comprobó que las ideas estúpidas, lo mismo que las momias, se desintegran en cuanto se las expone al aire libre.
Durante 1875 a 1883, Marx vivió en una casona de Londres de la calle de Maitland Park Road. En aquella residencia despertaba a las ocho de la mañana, bebía café negro, retinto, leía los periódicos y enrumbaba hacia su estudio, escribiendo, anotando y leyendo hasta las tres de la madrugada. Se encerraba en su escritorio, frente a la chimenea y rodeado de paredes cubiertas de libreros, con dos mesitas atestadas de periódicos, libros y cuadernos de notas y un sillón de madera y un sofá de cuero en que reposaba dos horas, escribía duro y parejo acompañado de puros y pipas que se extinguían en sus ceniceros. Ironizaba que su obra principal, El capital (1867), no pagaría ni siquiera el tabaco de mala muerte que le sirvió de combustible. Aquel escritorio, además, fue una formidable biblioteca de mil volúmenes maniáticamente desordenada, Marx era el único que, al subrayar, doblar las esquinas, marcar con lápiz y signos exclamativos, encontraba pasajes en griego de Esquilo (al que releía cada año), de Shakespeare y Dante, entrenando además su portentosa memoria con El Quijote y Balzac. Amaba la literatura de Heine y Goethe por su eficacia expresiva, pero los libros eran principalmente instrumentos de trabajo: «Son mis esclavos y deben someterse a mi voluntad», decía. Dominó el alemán, el francés y el inglés, y a sus cincuenta años aprendió ruso en seis meses para leer a Pushkin y Gogol y folletines políticos que notificaban de campesinos expoliados y obreros de 14 horas de jornada. Muchísimas «almas de Dios» repudian la beligerancia de Marx, olvidando que las revoluciones liberales florecieron sobre los cadáveres de aristócratas, como si la indignación contra el uso de la fuerza dependiese de quién empuña el revólver. Marx, no obstante, fue reconocido como figura sagaz por mostrar que las masas explotadas y humilladas son sofrenadas, anestesiadas, al inyectárseles aguardiente.
En Londres, por su ferviente necesidad de corroborar hechos y fuentes de primera mano, frecuentó los mullidos asientos del Reading Room del Museo Británico, y, entre el olor del cuero y del papel, introducía las narices en los catálogos de la hermosa biblioteca. Almorzaba queso, jamón, pescado, bebía cerveza de jengibre y, horror, le gustaba el caviar. De noche caminaba por los prados de Hampstead Head y, como pensaba que cualquiera podía arribar a las mismas conclusiones, al acompañante de turno le contaba la historia del capital y de cómo el pueblo se había sublevado contra Napoleón, no por la pintoresca filosofía de Hegel, sino por la escasez del azúcar y café.
Perseguido político, se escabulló por Inglaterra, Bélgica y Francia, y su obra es una filosofía de la protesta. Desenmascaró a los lobos disfrazados de ovejas, desmitificó la neutralidad de teólogos y filósofos, de economistas y diplomáticos, y rasgó los velos de sublimes creencias encontrando que la señora religión, la matrona moral y los señoritos metafísicos tienen los dientes y el estómago de la clase dominante. En realidad, Marx creó caminos para investigar el trabajo alienado, sin sentido, en que el obrero está empernado tras un mendrugo diario y por qué ese mismo obrero chisporrotea de felicidad ante la mano del amo.
A pesar de algunos picos de dinero, degustó la quintaesencia de la miseria, sobre todo desde 1857 a 1862 en que se recriminaba con amigos por cartas sintiéndose inmundo: «¡Si supiera cómo comenzar algún negocio! Las teorías, querido amigo, son grises, únicamente el business es verde. Mis pobres niños son los que más me apenan. Mientras sus amigos se divierten, ellos se sienten atenazados por el terror de que alguien les visite y vea toda la porquería». Debiendo dinero al panadero, al lechero y al carnicero, este hombre orgulloso y de carácter apasionado vivió una miseria casi vitalicia. Gustaba, eso sí, de aparentar ante las visitas y mentía a medio mundo sobre la suma exacta de sus deudas.
Por su tez morena y barbas y cabellos azabaches, sus hijas lo llamaban el Moro, divirtiéndose cuando Marx creaba barquitos de papel, rebasaba una tinaja inmensa en que las bañaba y recreaba históricas batallas marítimas, con oleaje feroz, y el juego culminaba cuando el padre prendía fuego a la flotilla de papel. Una de sus hijas, Laura, contó que para su padre la felicidad era luchar; su héroe favorito, Espartaco, y Gretchen su heroína; disculpaba a los crédulos; detestaba a los sumisos, pero acariciándose las barbas citaba al comediógrafo latino Terencio: «Nada de lo humano me es ajeno».
Sobre el autor:
Héctor Ponce
Historiador de ideas. Docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).