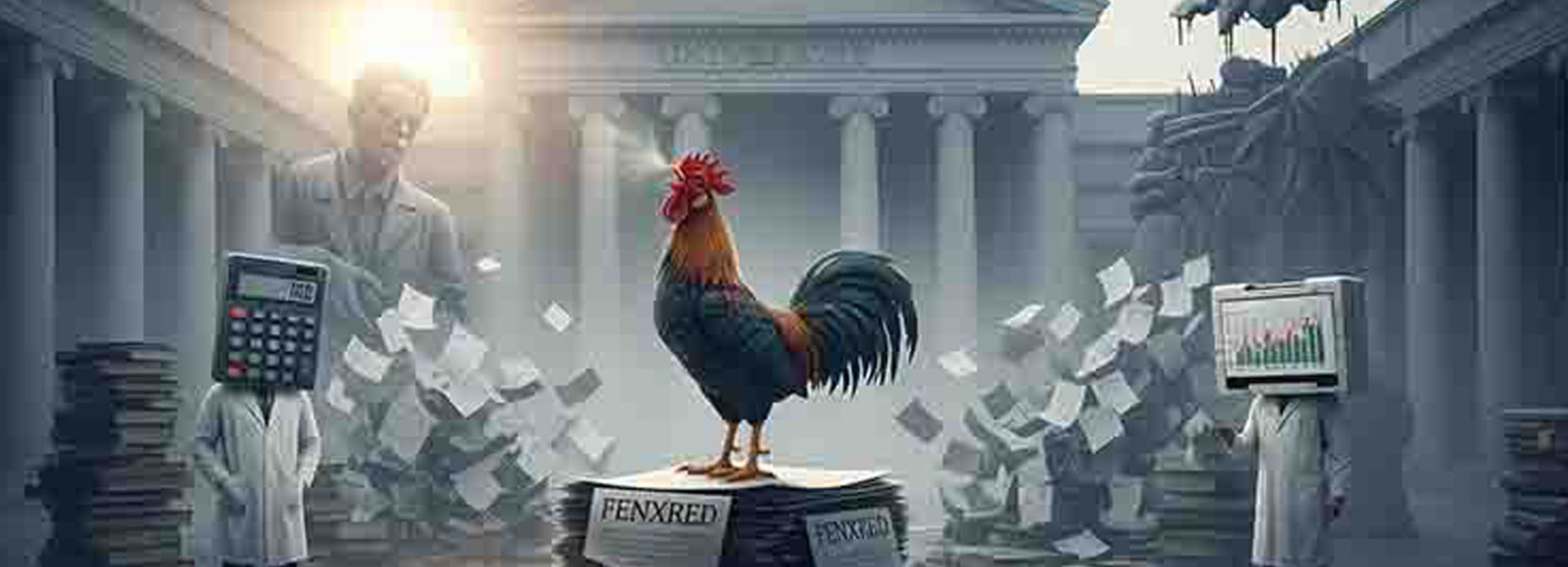
“Mañana gris. Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del positivismo”
Friedrich Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos
Dado lo que vamos a sustentar, tal vez convenga empezar con una suerte de “disclaimer”: los dos somos autores de libros, pero también lo somos de capítulos de libros y de artículos publicados en revistas indizadas, de prestigio disciplinar, y en aquellas reunidas en aquellas reunidas en los celebrados monopolios editoriales.
La aceleración de la vida que hoy padecemos ha contagiado, qué duda cabe, al otrora reposado y reflexivo mundo académico, y una pregunta válida es si ¿hemos sacrificado la profundidad por la velocidad? La producción de artículos de investigación cuantitativa domina el panorama, impulsada por las grandes editoriales que priorizan la eficiencia y las métricas. Si bien esto facilita la difusión rápida de hallazgos, también margina formas de conocimiento igualmente vitales: el libro de ensayo y la investigación teórica profunda. Este texto desglosa cómo la hegemonía del artículo restringe la exploración de ideas complejas y la contextualización, en contraste con el espacio que ofrecen los ensayos y libros para la maduración de teorías fundamentales. Es imperativo reconocer que la instrumentalización del saber, fomentada por esta dinámica, amenaza la autonomía intelectual y la esencia misma de la indagación, convirtiendo el conocimiento en una mera herramienta transaccional. La defensa de la reflexión profunda no es nostalgia, sino una necesidad urgente para salvaguardar la integridad de la academia.
Aunque lo dicho debe ser una preocupación de todo universitario, lo ha de ser principalmente de los dedicados a las humanidades y también a las ciencias sociales. La cultura del “paper” por encima del libro adquiere cierto sentido en el mundo de las ciencias exactas o naturales, porque supuestamente las novedades científicas requieren de, por un lado, una comunicación más ágil, veloz, propia de las revistas y no del libro. Pero, principalmente, se debe al convencimiento de que la acumulación de esos nuevos pequeños conocimientos será lo que traerá la gran transformación, el gran invento que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Sin embargo, resulta que, los supuestos innovadores andan muy confundidos en lo que se refiere a teoría de la ciencia, pues Tomas Kuhn ya nos dijo, allá por la década de los 1960, que el progreso científico no es lineal, que la ciencia no “avanza” por acumulación.
En esta idea, equivocada y desfasada, de que son preferibles los “artículos” a los libros, porque los pequeños conocimientos harían avanzar la ciencia, subyace la consideración de que las ciencias exactas o naturales tendrían una condición de superioridad a las ciencias humanas o sociales. Muestra de un positivismo trasnochado que ignora que, a fines del siglo XIX, Wilhelm Dilthey logró fundamentar lo que llamó las “ciencias del espíritu” como ciencias igualmente válidas, pero con objeto de estudio distinto, y método diferente también. Preocupa mucho que ideas que no tienen vigencia intelectual se hayan difundido tanto, y que en ellas se basen los registros estatales que reúnen a los científicos nacionales, para otorgar mayor puntuación a los artículos publicados en WOS o SCOPUS que a los libros.
La mayoría de las universidades, entonces, van perdiendo el incentivo de financiar investigaciones que terminen en libros, de publicar libros. Dada la poca puntuación que hoy tienen los libros, no faltan los funcionarios que los califican de “migajas” en oposición al “banquete” que, para la posición en los rankings de la universidad, significaría la cantidad sumada de artículos que se podría obtener. Signos indiscutibles del “capitalismo académico”, aunque es muy probable que los extremos a los que ha llegado hoy, no los hayan vislumbrado ni siquiera, Sheila Slaughter y Larry Leslie, cuando en los noventa propusieron la categoría.
¿El crepúsculo de los libros?
Esta sustitución del libro por el "paper" o artículo de investigación en el ámbito académico, profundamente arraigado en las dinámicas de publicación y evaluación, pone de lado que, históricamente, el libro representaba la culminación de años de investigación, un espacio para la construcción de argumentos extensos, la contextualización profunda y el diálogo con múltiples tradiciones de pensamiento. Era el formato predilecto para la exposición de grandes teorías, síntesis interdisciplinarias y reflexiones críticas que requerían un desarrollo exhaustivo. Pensemos en Verdad y Método de Hans Georg Gadamer, trabajo maduro, publicado cuando el autor tenía 60 años; o Aristocracia y Plebe de nuestro Alberto Flores Galindo, resultado de largos años de investigación para su tesis doctoral. Sin embargo, con el advenimiento de la era de la información y la explosión de la investigación en diversas disciplinas, la necesidad de una evaluación más cuantificable se hizo imperante. Las revistas académicas, con su formato de artículo conciso y enfocado en resultados "novedosos" y metodologías replicables, se convirtieron en el vehículo ideal para satisfacer estas nuevas demandas. Cambio impulsado, en gran medida, por los grandes monopolios editoriales, que encontraron en el artículo un producto más fácil de revisar, indexar, cuantificar y cobrar, alineándose perfectamente con la creciente presión por las métricas de impacto y la cultura del publicar o morir (“publish or perish”), cuyas malas prácticas, en el actual reinado del artículo se han incrementado en niveles que nunca se alcanzaron cuando el paradigma era publicar libros. De hecho, año a año crece el número de “retracciones” de artículos, en su mayor parte debido a la inautenticidad de datos, aunque no escasean los plagios ni los que son producto de “fábrica” de “papers”. Y no se trata de casos aislados, sino de las previsibles consecuencias de un sistema.
La transformación que facilita la inmediatez en la comunicación de hallazgos no significa, como hemos visto, cuestiones necesariamente positivas, y ha traído, en cambio, una serie de consecuencias preocupantes para la calidad y profundidad del conocimiento. La presión por publicar con frecuencia y en revistas de alto impacto ha fomentado una tendencia hacia la "salami slicing" (dividir una investigación en múltiples artículos pequeños) y ha desincentivado la investigación a largo plazo y la elaboración de obras de gran envergadura. Y, claro, habría que preguntarse, también, cuán “alto” es el impacto de esas revistas. A cuántos lectores reales alcanzan. Una de las críticas que se le hacía a la “cultura del libro” es la limitada llegada, pero ¿en verdad se ha mejorado el alcance? ¿O, acaso, los académicos se siguen leyendo entre ellos sólo que ahora de modo muy mutilado?
Como el sociólogo Zygmunt Bauman advirtió en repetidas ocasiones sobre la "liquidez" de la modernidad, este fenómeno se refleja también en la academia, donde el conocimiento se vuelve más fragmentado y efímero, menos propenso a la consolidación en obras que perduren y nutran una reflexión profunda. La limitada extensión del artículo a menudo restringe la exploración exhaustiva de ideas, el desarrollo de argumentos complejos y la contextualización histórica o filosófica, relegando la investigación fundamental y la crítica social en favor de lo "útil" y lo "aplicable" a corto plazo. Así, el "paper" se ha erigido no solo como un formato alternativo, sino como el estándar, desvirtuando la esencia misma de la indagación intelectual que el libro representó y debe seguir representando.
¿Por qué no los libros?
En el dinámico panorama académico actual, la pregunta "¿Por qué no los libros?" resuena con fuerza, no como un lamento nostálgico, sino como un cuestionamiento pragmático sobre la eficiencia y relevancia de este formato en un entorno impulsado por la inmediatez. Una de las principales razones es la lentitud inherente a su producción y publicación. Mientras que un artículo puede ser revisado, aceptado y publicado en cuestión de meses, un libro suele tardar años desde la concepción hasta su aparición en el mercado. En campos de investigación que avanzan rápidamente, como las ciencias experimentales o la tecnología, esta demora puede significar que los hallazgos ya no sean de vanguardia al momento de su publicación, perdiendo así su impacto y novedad. Quizás en estos campos, pueda privilegiarse el formato artículo, pero la generalización no se justifica.
Los profesores universitarios hoy se encuentran bajo una presión constante para acumular un alto número de publicaciones en revistas, ya que estas métricas son cruciales para la financiación, la promoción y la visibilidad. Y, como hemos dicho, esto favorece el formato artículo y debilita al libro. No podemos negar esa realidad. Y que, en un sistema que valora la fragmentación y la cuantificación, la extensión y la profundidad que definen al libro, se han convertido en desventajas. Un único libro, por exhaustivo que sea, cuenta como una sola publicación en el currículum, mientras que la misma cantidad de investigación podría dividirse en múltiples artículos, cada uno sumando a la cuenta de publicaciones. Pero, si bien es cierto lo anterior, no es menos verdad lo que con maestría señaló el científico social e intelectual Bill Readings (1960-1994) en La universidad en ruinas, en la “postuniversidad” la universidad ha entrado en una fase donde sus fundamentos y objetivos teórico-académicos han sido reemplazados por lógicas de mercado y de rendimiento.
El libro, con su enfoque en la reflexión profunda y la síntesis holística, a menudo no encaja en la lógica de un sistema universitario que prioriza la entrega rápida de "soluciones" y "datos" por sobre las "preguntas" y las "ideas" a largo plazo. Pero ello está muy lejos de favorecer la esencia del trabajo universitario, al que debemos volver si queremos construir un mundo mejor. Esa lógica que prioriza la inmediatez del dato, subyace en la primacía de aquellas gestiones universitarias que han apostado por un desembozado “capitalismo académico” que ha terminado marginalizado al libro, pues los artículos que aparecen en publicaciones indizadas cuentan para los rankings internacionales y los registros estatales de investigadores.
Cierto es que ninguna universidad puede existir sin procurar publicaciones indexadas. Pero, las universidades son las primeras que están llamadas a no confundir los instrumentos con los fines. El fin último, lo sabemos bien, es entender la investigación como parte esencial de la labor universitaria. El sistema debe organizarse con ese fin y no con el de aparecer en rankings. La universidad debería fomentar también (y quizás especialmente) la investigación de largo aliento, la que terminará en un libro, aunque no tenga como fruto una publicación por año. Pero que sí permitirá contribuir en la formación de una, o más promociones de estudiantes. En estos momentos de crisis mundial de la “universidad”, es hora de regresar a los principios, a los orígenes, a investigaciones y publicaciones que estén fuera de la lógica Elsevier o Clarivate, pero que se identifican con lo que ha sido desde siempre la vida universitaria. La lógica de los indicadores, muchas veces tan ilógica, no siempre refleja cuán fiel se es a la esencia de una institución y del saber profundo.
¿Qué sería del conocimiento sin el libro?
Como hemos dicho, es una injuria de los tiempos, desestimar la profundidad y la riqueza que solo el libro, en contraste con el artículo indexado, puede ofrecer. Si bien este último cumple una función vital en la difusión de hallazgos específicos y en la actualización del conocimiento disciplinar, su naturaleza intrínsecamente fragmentaria y su enfoque en la especialización a menudo sacrifican la visión compleja y el desarrollo argumentativo que caracterizan a las obras extensas. Por ejemplo, Kant, en su Crítica de la razón pura, no solo presenta un sistema filosófico, sino que construye un andamiaje conceptual que se despliega a lo largo de cientos de páginas, permitiendo al lector una inmersión poderosa en sus categorías y deducciones trascendentales. Intentar comprender la magnitud de su pensamiento a través de un simple artículo sería como pretender aprehender un continente mirando solo una fotografía satelital de un valle. La experiencia de la lectura del libro invita a la reflexión sostenida, a la confrontación con ideas que se interconectan y evolucionan, forjando una comprensión más sólida y matizada. Un resumen hecho por la IA es un excelente medio para invitar a la lectura de la obra en su conjunto, pero no un sustituto para aprehenderla.
Similarmente, la fuerza de Nietzsche en obras como Así habló Zaratustra o Más allá del bien y del mal reside en la progresión de sus aforismos, parábolas y disquisiciones, que, sumados, construyen una crítica radical a la moralidad y episteme occidental. Descontextualizar sus ideas en un artículo las privaría de la resonancia y la complejidad que adquieren en el corpus de su obra. La hermenéutica ontológica de Gadamer desarrollada en Verdad y método exige la lectura detenida de su propuesta para comprender la interconexión entre la tradición, la interpretación y la experiencia. Esa renovación historiográfica que es la historia conceptual de Koselleck, a medio camino entre teoría de la historia y filosofía, expuesta en Futuro pasado, demuestra cómo la profundización en la genealogía de los conceptos solo es posible a través de un desarrollo discursivo que trasciende los límites de un artículo En el ámbito propiamente historiográfico, Jorge Basadre, en su monumental Historia de la República del Perú, no se limita a exponer datos, sino que teje una narrativa densa y multifacética que captura la complejidad de un país a lo largo de más de un siglo, imposible de condensar sin perder su riqueza interpretativa; impensable también que haya sido el resultado de una sumatoria de artículos. Así como tampoco, la innovadora propuesta para comprender el incanato, recogida en, por ejemplo, Los Incas de Franklin Pease o Historia del Tahuantinsuyu de María Rostworowski, se hubiese podido plasmar en su real dimensión en un artículo con las actuales indicaciones de los monopolios editoriales. De igual forma, en el plano del ensayo profundo, José Carlos Mariátegui, en sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ofrece un análisis integral de la sociedad peruana que va más allá de la mera exposición de argumentos, constituyendo un tejido orgánico de reflexiones y propuestas. O, acaso, ¿hubiese podido Stephen Hawking, en el formato de publicación periódica indexada, escribir su Historia del tiempo? Claro que no, y estamos aquí ante un verdadero bestseller, si es que hablar de impacto queremos.
La lectura del libro, en este sentido, no es solo un acto de adquisición de información, sino una experiencia formativa que cultiva el pensamiento crítico y la capacidad de aprehender la complejidad del mundo en su totalidad. Hace pocos meses, la periodista Rose Horowitz daba cuenta de las entrevistas que sostuvo con 33 profesores de universidades de élite de los Estados Unidos, por ejemplo Columbia, Harvard o Yale, quienes se quejaban amargamente pues los alumnos de primer año cada vez leen menos, y leen menos libros.1 Y, más allá de la responsabilidad que en ello tenga la formación escolar y las redes sociales, nos preguntamos ¿no contribuirá también que los profesores universitarios hoy ya casi no les piden leer libros, sino artículos indexados, o, peor aún, que ya casi no pueden escribir libros? Renunciar al libro, sería ingresar a un umbral peligroso y desconocido para el futuro del saber humano. A una “mañana gris”, como el genio de Nietzsche, advirtió.
Artículo publicado en Elsalmon.info